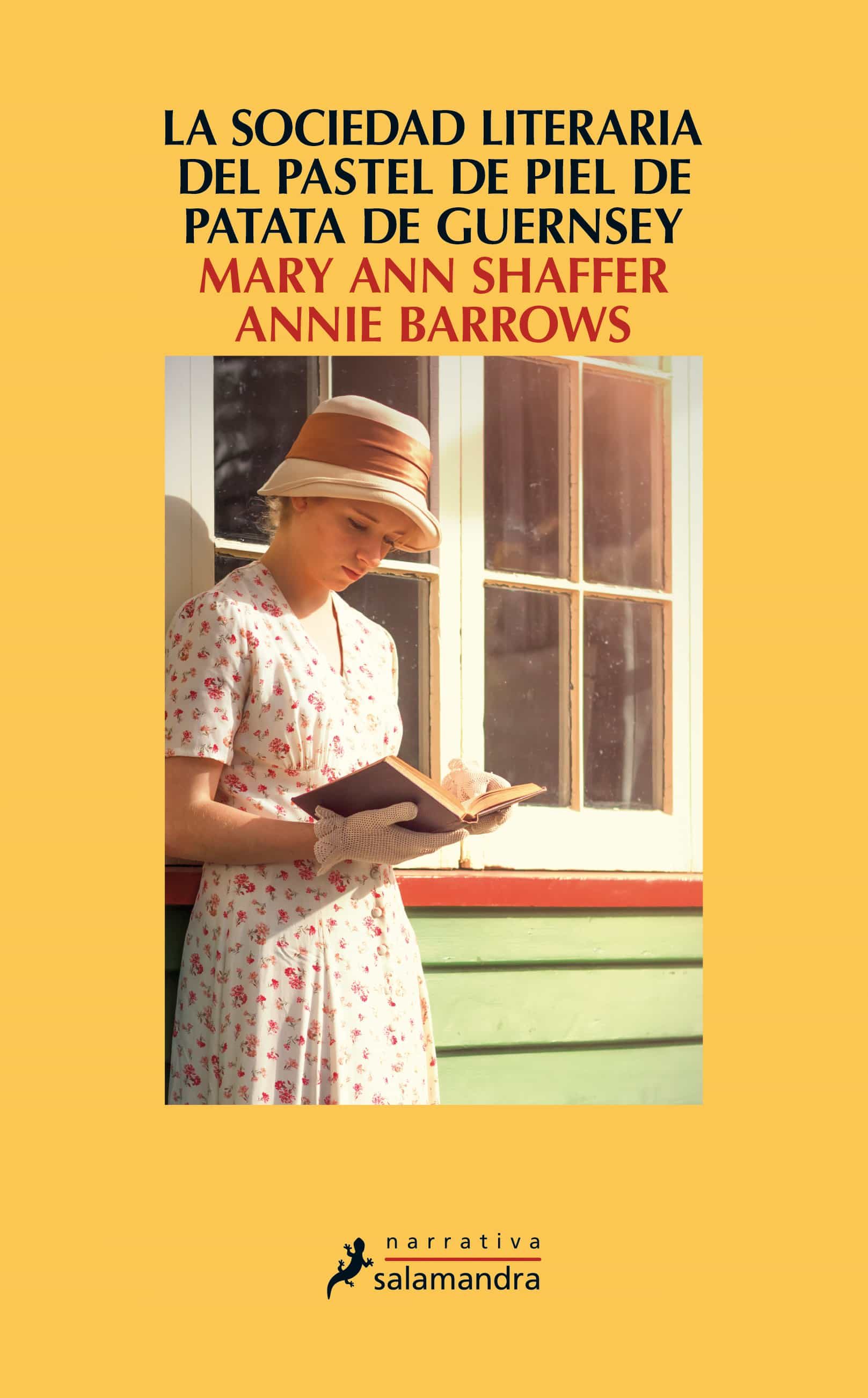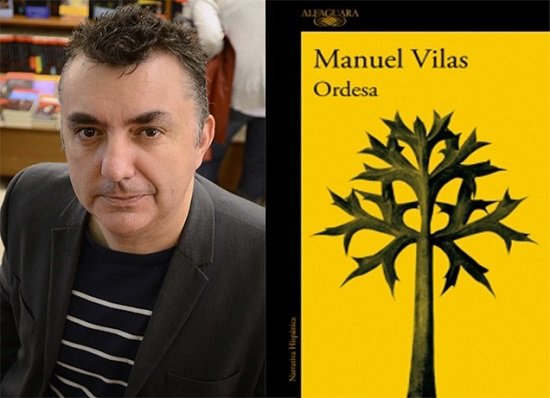
Leer esta novela, considerada por los críticos como la mejor del pasado año 2018, es estar recordando tu propia vida continuamente, tal es la cercanía y la veracidad de lo que se cuenta. A veces, con fino sentido del humor, su autor, Manuel Vilas, se fija en detalles, aparentemente accesorios, en la vida de una persona, pero que tienen su relevancia, porque dicen mucho sobre ella: “Mi padre siempre intentaba dejar el coche a la sombra. Si no lo conseguía, se malhumoraba. No entendíamos, ni mi madre ni yo, cuando éramos pequeños, aquella obsesión. íbamos a los sitios en función de si allí había sombra para el coche…”. Esta obsesión, que no entendía, cuando era pequeño, hoy la entiende, porque está en él, y la cuida y conserva, porque es un legado de su padre
En otras ocasiones, se muestra especialmente mordaz, provocando la carcajada del lector, como por ejemplo, cuando recuerda su primer año dando clases de Lengua Española a los alumnos de Formación Profesional: “Me pasaba el día explicando la tilde diacrítica. Todo los españoles que han ido a la escuela acaban distinguiendo el “tú” pronombre del “tu” adjetivo (…) Y a eso me dedicaba. Me pasé veintitrés años contemplando a ese maldito “tu” o “tú”. Y por eso me pagaban”. La crítica, como se puede advertir, no es contra los alumnos sino contra un sistema educativo elitista y absurdo, donde priman los conocimientos gramaticales y sintácticos sobre la adquisición de competencias que le permitan a estos integrarse en la sociedad, con una mínima preparación; un sistema educativo que “ya no funciona porque se ha quedado varado en el tiempo”.
La novela está escrita desde el punto de vista del narrador protagonista, porque, en realidad se trata de una autobiografía, pero aparece como contrapunto la voz de su conciencia, en tercera persona, para reconvenirle, para llamarle la atención sobre algún error de comportamiento o simplemente para reflexionar, y que nos permite acceder al mundo interior del narrador, en toda su complejidad: ”Mira, tienes delante la clase baja española, es un espectáculo histórico para el que pocos tienen entrada, disfruta; estos chavales son como ríos de sangre joven y barata, viven en pisos de mierda, duermen en camas malolientes y sus padres no valen nada (…) Mira cómo se matan, Tienes una entrada de palco. Eres escritor, o lo acabarás siendo. Es la España irredimible”. Así, con esta crudeza, analiza la trivialización de la violencia por parte de sus alumnos y las escasas posibilidades de redimirse, escapando de un contexto familiar desfavorable, que, en su opinión, les ha condenado de por vida.
El ritmo deliberadamente caótico de la narración, introduciendo en ella su desasosiego personal e interpretando los hechos, unido al estilo sobrio, a base de un léxico sencillo y oraciones breves, en ocasiones, lapidarias, contribuye a ese efecto multiplicador de los significados de esta novela, tantos como lectores, porque, al tiempo que él se pregunta y reflexiona sobre sus seres queridos, nosotros lo hacemos también sobre los nuestros, construyendo nuestro propio libro.
Pero ese mismo caos hace que por momentos decaiga el interés por lo que estamos leyendo, aunque sean sólo momentos puntuales, porque acabamos recuperando el mismo, siempre de la mano del recuerdo, de la evocación que toma cuerpo y se hace presente, para referirse, por ejemplo, a la contención para expresar los sentimientos de sus padres, que él interpreta de forma positiva y en la que se reconoce: “Mi padre nunca me dijo que me quería, mi madre tampoco. Y veo hermosura en eso. Siempre la vi, en tanto en cuanto me tuve que inventar que mis padres me querían”; o a objetos que, en aquella época, supuestamente, anunciaban éxito en la vida, como la placa con el nombre de su padre en la puerta de casa, y que ahora está en la de su apartamento; o en fin la tendencia de su madre a romperlo todo, como el Belén: “Primero se cargó la mula. Decapitó la mula. A mi madre se le caían las cosas de las manos, no sabía cómo se sostiene algo en una mano, todo estaba en trance de romperse…”.
Hay un sentimiento de tristeza que atraviesa, de parte a parte, este libro autobiográfico de Manuel Vilas, pues la evocación de su pasado es una especie de antídoto frente a un presente que vive de forma desgraciada: “No me apetece quedar con nadie, porque estoy conmigo mismo, porque he quedado conmigo mismo, porque me ocupa mucho estar conmigo. Es una adicción estar conmigo mismo”.
Busca en su interior lo que desconoce sobre sus progenitores: “En realidad yo nunca supe quién era mi padre. Fue el ser más tímido, enigmático, silencioso y elegante que he conocido en mi vida. ¿Quién fue? Al no decirme quién era, mi padre estaba forjando este libro”. Y al tratar de averiguarlo, en realidad, descubre cosas de sí mismo: “A mi padre también le pasaba, le ocurrían caídas de la voluntad. Como a mí. Hubo un momento en que ya no le compensaba salir a vender, tenía que pagar la gasolina, pagar las fondas, pagar las comidas, y vendía poco (…) Él vendía poco textil y yo vendo pocos libros, somos el mismo hombre”. Por eso, se siente enloquecer por el ruido de fondo de la vida de sus padres sonando en todas partes.
De súbito, se produce un cambio en los nombres de sus familiares: al hijo mayor lo va a llamar Brahms y al pequeño Vivaldi, porque son grandes compositores de sus vidas. A su abuela materna, Cecilia, patrona de la Música; a su tío Alberto, Monteverdi; a su padre, Bach, y a su madre, Wagner: “Ya los he transformado en música, porque nuestros muertos han de transformarse en música y en belleza”, escribe sobre ellos. ¿Por qué este cambio en los nombres?, me pregunto, pues el tono apesadumbrado, al recordar el pasado, sigue siendo el mismo. La respuesta que encuentro es que quizá le permita distanciarse de ellos y verlos con mayor objetividad.
En este transitar por la tristeza, hay un momento en que se produce una identificación entre él y las cosas: “La historia del edificio también era una historia de soledad. Lo acabaron de construir en 2008, justo cuando estalló la burbuja inmobiliaria en España, de modo que los pisos se quedaron sin vender, hasta que en 2014 decidieron bajar los precios. Los pisos, las escaleras, las paredes el ascensor se tiraron seis años sin nadie. Estaba triste el ascensor. Yo creo que ese ascensor agradeció mi presencia”.
Este viaje, que inicia Manuel Vilas, desde el presente hacia el pasado, para encontrar una explicación a su vida, nos lleva mágicamente hasta su origen, hasta la noche de amor en que fue engendrado.
Ordesa, además de estar muy bien escrita, tiene la virtud de convertir anécdotas, aparentemente insignificantes, como la obsesión del padre de ir siempre muy bien peinado, en representativas de toda una generación; a lugares comunes, como Barbastro, pueblo donde nació, o el valle de los Pirineos, que da título a la novela, en míticos; y sobre todo a personajes, como su padre y su madre, en símbolos que evocan nuestra propia vida.