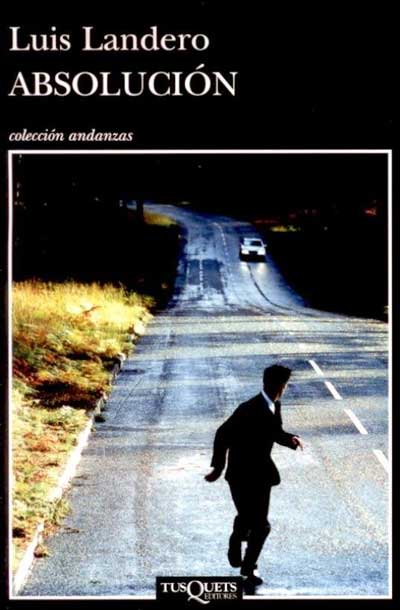
Lino, como lo define el señor Lewin, es un fugitivo, un prófugo, que va de paso y aprisa por la vida, como si esta “fuese un viaje hacia una meta y hubiera que apresurarse a cada instante, sin detenerse nunca”; como los pastores nómadas que conducen sus rebaños a donde la hierba está tierna y fresca; pero que, al poco tiempo, tienen que emigrar a otro lugar, siempre con la inquietud de que no sea el adecuado y con la certeza de que tampoco allí permanecerán.
Lino es el protagonista de la nueva novela de Luis Landero, pero a quien tenemos la impresión de haber visto antes, en las fantasías de Dacio Gil, que convierte al humilde empleado Gregorío Olías en el rutilante poeta Augusto Faroni, en Juegos de la edad tardía, o en la vida de ensueño que imagina Dámaso, primero, para su hijo, y, después, para Bernardo, en Hoy, Júpiter. Y tenemos esa impresión, porque se trata de personajes insatisfechos con la vida que les ha tocado en suerte y sueñan con otra mejor, bien para proyectarla en los demás, como hacen Dacio Gil y Dámaso, o bien para ellos mismos, como es el caso de Lino, o del propio señor Lewin, que espera ilusionado el regreso de su amada, once años después de su partida: “aún conserva la esperanza de que Paula llegue a tiempo para vivir juntos algún pequeño suceso -un chaparrón, ese mendigo con sombrero de paja, el niño que se acerca de puntillas y sin respirar a una paloma-, cualquier cosa digna de ser contada durante horas en la limpia candidez del hogar, picando cosas ricas, dando sorbitos de licor o de menta, y creando de nuevo un paraíso de caricias, de besos, de palabras.”
Posee Luis Landero, las dos cualidades más importantes del buen novelista: el dominio del lenguaje, siempre brillante y preciso, y la capacidad para inventar una historia y mantener la atención del lector en torno a ella. En Absolución reconocemos ambas cualidades, pues está escrita impecablemente, “cuidando el léxico y el oleaje de la frase”, como dice Guzmán, otro de los personajes, y el autor extremeño sabe generar la intriga alrededor de las dudas del protagonista y su búsqueda infructuosa de la felicidad.
La acción se sitúa cuatro días antes de la boda con Clara, que supuestamente va a traer la felicidad a Lino; pero algo imprevisto acabará torciéndolo todo. A partir de ese momento, un narrador omnisciente nos cuenta la historia, siguiendo el discurrir caprichoso de la mente del protagonista, jugando con el tiempo, en un ir y venir continuo, de su infancia y el proyecto quimérico de irse a Australia, al periodo universitario y su amor con Inés, truncado absurdamente, y de éste al momento presente, y vuelta a empezar, en una escritura fluida y brillante, que se recrea en los detalles, envolviéndonos, enredándonos en la madeja de sus pensamientos, como cuando surge en él de repente el afán insaciable de estudiar y saber, o cuando describe el asombro que le produce la elegancia con que la burguesía sabe aburrirse, o cuando evoca su primer encuentro íntimo con Clara: “De pronto comprendió que ella le correspondía con el mismo amor desesperado y solitario, y que una gran parte del idilio entre ellos se había desarrollado sin palabras y hasta sin la presencia real de los protagonistas. Un elipsis sentimental que explicaba, ahora que se veían a solas por primera vez, lo mucho que sin saberlo se habían adentrado en su secreta relación amorosa.”
Así, avanza la historia, en sus dos primeras partes, hasta la fusión de un pasado infeliz con un presente, donde se adivinan la armonía y la dicha; pero la fatalidad, como les sucede a los héroes clásicos, tan citados a lo largo de la novela, se cierne sobre Lino y le obliga a huir, para iniciar una nueva vida.
El remedio, aparentemente, lo encuentra en la acción, en vivir el momento presente, en contacto con la naturaleza, porque “como el río de Heráclito, él necesitaba cambiar continuamente, ser él mismo pero a la vez ser otro a cada instante. Y con el esfuerzo y la austeridad del camino, iría pagando sin darse cuenta sus culpas, sus errores, sus remordimientos.”.
Si embargo, el tedio de vivir, que lo perseguía desde siempre, vuelve a apoderarse de él, y con el tedio nuevamente el sentimiento de culpa por causas ya olvidadas. Llega a la conclusión de que su vida carece de autenticidad, porque nunca ha elegido su propio destino, siempre se ha dejado arrastrar por las circunstancias o por la voluntad de los demás. Por eso, necesita contar su historia a alguien, confesar sus culpas, para aligerar la carga, como Orestes, cuando llega a Atenas tras su penosa travesía de expiación y declara ante la asamblea para que lo juzgue. De esta manera, como el héroe clásico, encuentra la absolución.






