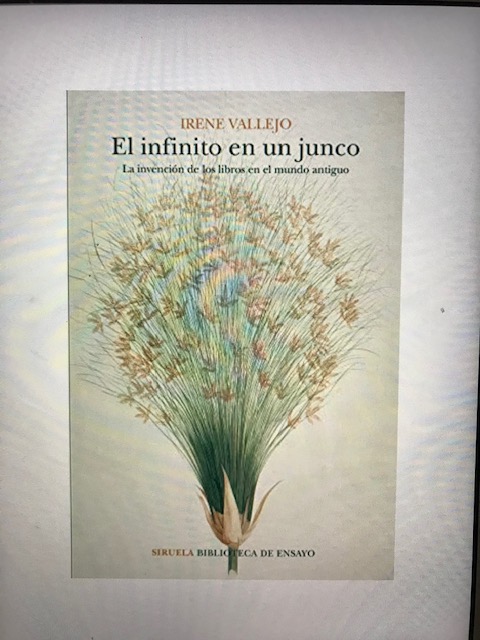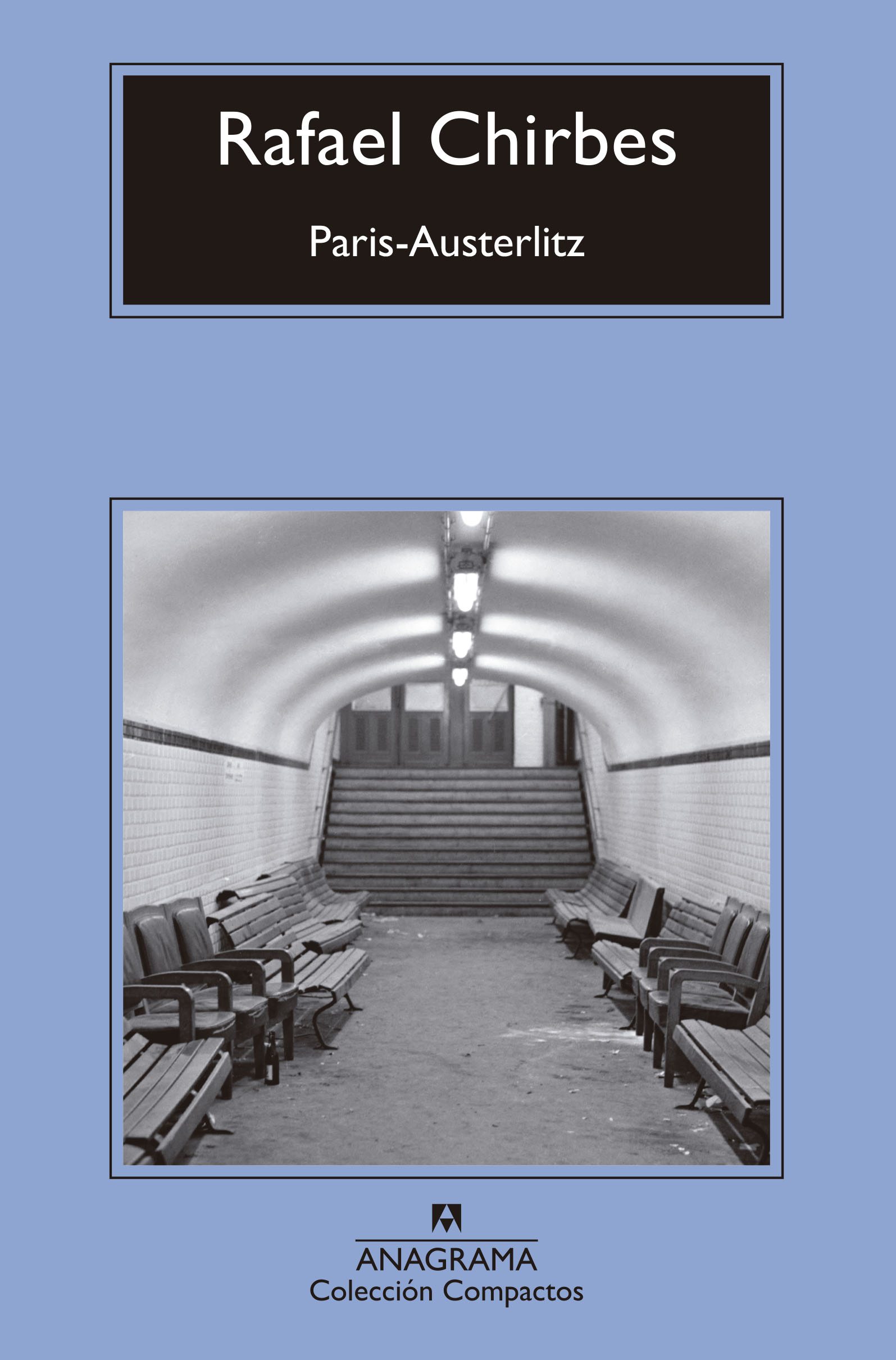
Cuenta la relación homosexual, entre dos hombres muy diferentes: un joven pintor español discreto y bien vestido, perteneciente a una familia acomodada, y Michel, un obrero normando entrado en años y de familia humilde. El primero causaba sospechas en el mundo de la noche, pero el segundo infundía respeto y todo se le toleraba, porque era considerado como uno de ellos. Ambos frecuentan Vincennes, un barrio de París, aparentemente tranquilo y acomodado, aunque con zonas de sombra: “bolsas de miseria concentradas en desvanes y patios que un día fueron almacenes, cuadras y talleres, y cuyas dependencias han sido habilitadas como dudosas viviendas en las que se aprietan familias asiáticas o norteafricanas, jubilados en situación de quiebra que se ven en apuros para pagar la calefacción, gente en el filo, tipos a los que las sombras se tragan sin que nadie los eche de menos”.
La historia la narra uno de los dos personajes, el joven pintor, con extraordinaria crudeza, porque la pasión les arrastra, desde el primer encuentro, y se trata de una relación gozosa y complicada, violenta y tierna, y llena de necesidades y recriminaciones mutuas. Todo es un deambular continuo por la noche, consumiendo alcohol y practicando sexo de modo desenfrenado. Michel ya está hospitalizado en el momento de la narración y el recuerdo del amor se mezcla con la tristeza por ver cómo se deteriora poco a poco su estado físico: “Las manos huesudas en las que destacaban las venas azules, las piernas frágiles como cañas cubiertas por un cuero adobado, nada tienen que ver con el hombre maduro y fuerte al que amé, del que gocé -y al que hice gozar, durante casi un año”.
También vamos conociendo la infancia terrible de éste, durante la guerra, con su madre ejerciendo la prostitución, para mantenerlo a él y a sus hermanos, mientras el padre está en el frente. Y en perfecta simetría, el narrador nos informa igualmente sobre su propia pasado, cuando su madre descubre horrorizada su homosexualidad, al leer las cartas que Bernardo le ha dirigido “Diez años más tarde, agita una hoja de papel. ¿Esto quiere decir lo que dice? En la otra mano lleva media docena de sobres. Eso quiere decir que te dedicas a registrar cajones que no son tuyos, le respondo. Deja caer los sobres al suelo, y su cuerpo sobre una butaca, mientras se lleva las manos al pecho y estalla en sollozos”.
Paris-Austerlitz está construida con un deliberado desorden temporal, pues el presente tedioso y terrible de la enfermedad fatal de Michel se mezcla con el pasado gozoso en que se conocieron, donde vivían el instante del amor: “La alegría de los primeros meses abriéndose paso entre la pegajosa telaraña de los recuerdos que llegan luego. La distancia que suaviza y convierte el pasado en engañoso caramelo”. Y también, como se ha dicho, intercala con sutilidad y acierto narrativo anécdotas personales de uno y de otro, antes de conocerse.
Así avanza esta novela breve e intensa que no da tregua, porque la tensión está minuciosamente calculada y porque predomina la ambigüedad de sentimientos del narrador, que, por una lado, rechaza al antiguo amante y, por otro, lo echa de menos y no puede soportar “la imagen de su cuerpo entre las piernas de otro”.
El final coincide con el final de la relación, que como todas las rupturas, no es aceptada por ambos de la misma manera, pues siempre hay uno que desea “que el tren vuelva a la estación de partida y las agujas a la salida del andén lo conduzcan a otra estación de destino”. Pero también es el final de Michel, así como la vuelta del joven pintor a Madrid, con lo que se aúnan los tiempos: el pasado de la historia de amor y el presente de las vidas de los antiguos amantes.
A diferencia de La larga marcha, La caída de Madrid, Los viejos amigos o En la orilla, novelas de carácter social, en las que Rafael Chirbes nos muestra la España de la segunda mitad del siglo XX (la posguerra, la oposición a la dictadura franquista, la transición democrática, el boom inmobiliario y sus excesos, etc.) París-Austerlitz es una novela muy personal, retomada y abandonada durante veinte años, desgarradora por los efectos destructivos del amor.