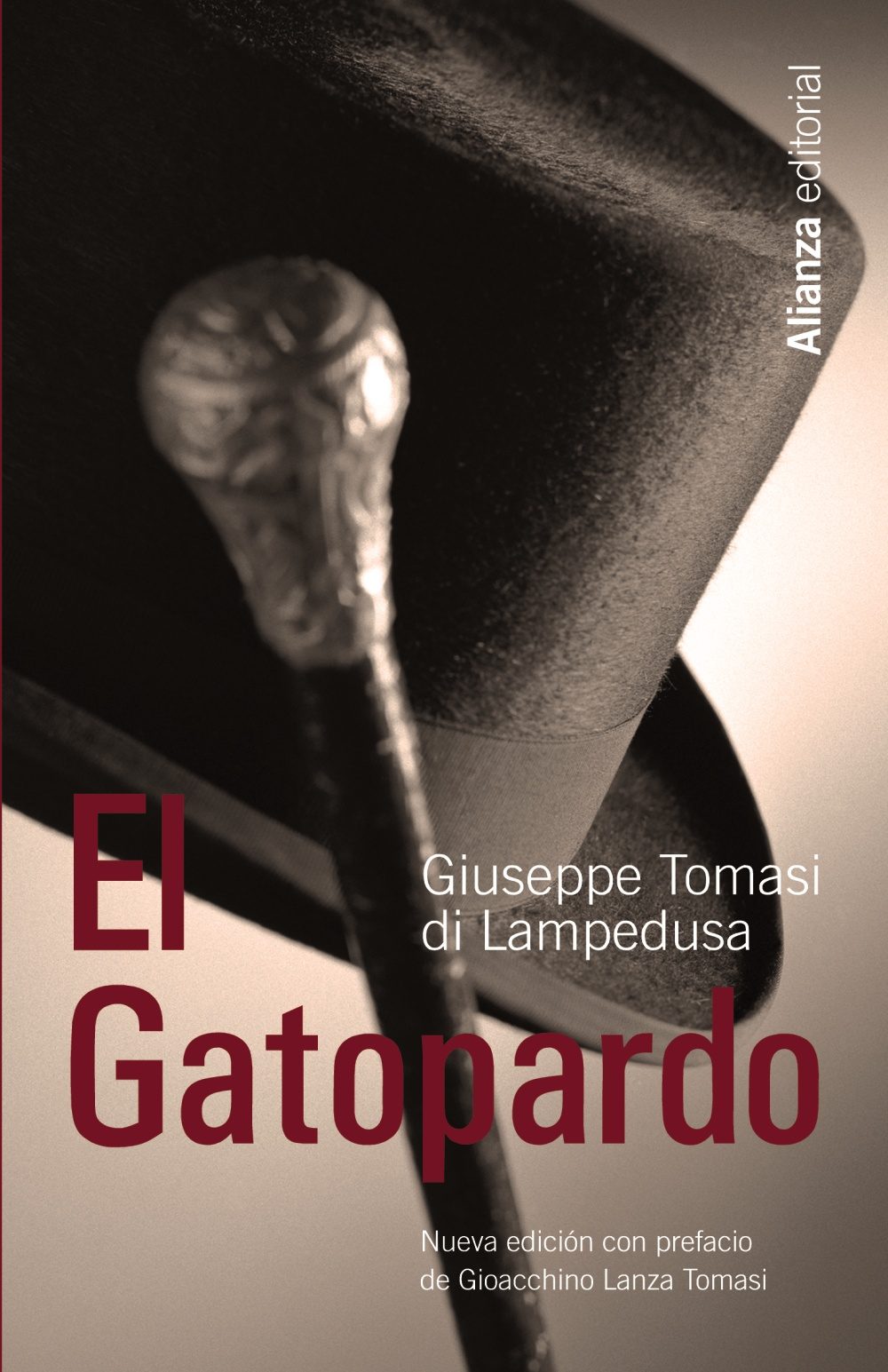
Esta novela, publicada en 1958, es el retrato de la decadencia de una familia aristocrática, la casa de Salina, como consecuencia de los cambios que se producen en Italia, a raíz del desembarco de Garibaldi en 1860: la caída de los Borbones, en el Sur, en favor de los Saboya, que se apoyan en la burguesía, y la unificación del país. Esta decadencia se aprecia en pequeños detalles, que va deslizando con sutilidad Lampedusa, el cual se inspira en su propia familia para escribir la novela: “No es preciso que te diga que el «príncipe de Salina» es el príncipe de Lampedusa, mi bisabuelo Giulio Fabrizio; todos los detalles son reales: la estatura, las matemáticas, la falsa violencia, el escepticismo, la mujer, la madre alemana, la negativa a ser nombrado senador. También el padre Pirrone es auténtico, incluso el nombre. Creo que a los dos les he atribuido una inteligencia superior a la que realmente tuvieron. Tancredi es Giò tanto físicamente como por su manera de comportarse; moralmente es una mezcla del senador Scalea y de su hijo Pietro. Angelica no sé quién es, pero recuerda que Sedàra, como nombre, se parece mucho a «Favara». Donnafugata, como pueblo, es Palma; como palacio, es Santa Margherita”.
Se detiene especialmente en la descripción de las cosas inanimadas: “Junto al edificio, un pozo profundo, vigilado por aquellos eucaliptos, ofrecía silencioso los diversos servicios de que era capaz: piscina, abrevadero, cárcel, cementerio. Calmaba la sed, propagaba el tifus, ocultaba personas secuestradas, cobijaba carroñas de animales y cristianos hasta que se reducían a pulidos y anónimos esqueletos”. Pero le interesan sobre todo los objetos artísticos, de tal modo que cada descripción resulta ser un agudo comentario, como esta de los candelabros de la casa de don Diego Ponteleone: “Al fondo se veía una mesa muy larga y estrecha, iluminada por los famosos doce candelabros de vermeil que el abuelo de Diego había recibido como regalo de la Corte de España al finalizar su embajada en Madrid: erguidas sobre altos pedestales de metal reluciente, seis figuras de atletas y otras seis de mujeres, alternadas, sostenían sobre sus cabezas las columnillas de plata dorada en cuya cima ardían doce candelas; la maestría del orfebre había sabido expresar con agudeza la calma segura de los hombres, el esfuerzo gentil de las muchachas, al sostener aquel peso desproporcionado. Doce piezas de primera calidad”. Porque la novela es un elogio continuo de la estética, un canto a la belleza en la que vive la aristocracia.
En correspondencia, utiliza un estilo refinado y elegante, excitando nuestros sentidos, como cuando describe este paisaje nocturno con el que se identifica, el protagonista, gran aficionado a la astronomía: “Abajo, el jardín dormía sumido en la oscuridad; en el aire inmóvil, los árboles parecían de plomo fundido; desde el campanario cercano llegaba el fabuloso silbido de los búhos. El cielo estaba despejado: las nubes que habían asomado al atardecer se habían ido quién sabe adónde, hacia pueblos menos culpables para los que la cólera divina había decretado condenas no tan severas. Las estrellas se veían turbias y sus rayos atravesaban con dificultad la mortaja de aire caliente. El alma de don Fabrizio se lanzó hacia ellas, las intangibles, las inalcanzables, las que dan alegría sin pretender nada a cambio, las que no hacen trueque; como muchas otra veces, imaginó que pronto estaría en aquellas heladas extensiones, puro intelecto provisto de una libreta de cálculos; cálculos dificilísimos…”.
Tras la brillantez del estilo, reconocemos a la casa de Salina, que tiene como emblema el gatopardo. Es una de las señas de identidad de esta novela: que al leerla, aunque no esté escrita desde el punto de vista de ninguno de los miembros de esta familia nobiliaria, tenemos la sensación de que quien narra la historia es alguien muy cercano a ellos, que conoce su vida contemplativa, entregada al ocio y los placeres. No es necesario reparar en la condición de noble de su autor, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ni siquiera en que esté contando la vida de un antepasado suyo, para tener esta certeza, a medida que avanzamos en su lectura: “Por lo demás, al príncipe las jornadas de caza le deparaban un placer que no dependía tanto de la abundancia del botín como de una multitud de pequeños episodios. Nacía mientras se afeitaba en el cuarto aún en sombras y la luz de la vela confería un aire teatral a sus movimientos al proyectarlos sobre las arquitecturas pintadas en el techo; crecía mientras atravesaba los dormidos salones y, alumbrado por la llama vacilante, iba esquivando las mesas, donde, entre naipes en desorden, fichas y copas vacías, asomaba el caballo de espadas augurándole viriles hazañas; mientras recorría el jardín inmóvil bajo la luz gris y los primeros pájaros de la madrugada agitaban las plumas para sacudirse el rocío; mientras se escabullía por la pequeña puerta enzarzada entre la hiedra…”
La aristocracia se presenta, con un grado de honestidad e integridad, de la que carece la burguesía, interesada en ganar dinero a toda costa, mediante cualquier tipo de artimaña. Así, por ejemplo, don Fabrizio es capaz de perdonar deudas o dejar de cobrar impuestos a sus súbditos, que le admiran y respetan, frente a don Calogero, que ha amasado toda su fortuna, muchas veces, recurriendo a procedimientos de dudosa moralidad. Esta es la imagen edulcorada que mayormente trata de presentarnos Lampedusa, probablemente en un intento por defender la clase social a la que él y sus antepasados pertenecían y que, en la época en la que se desarrolla la historia, está en franca decadencia. Y lo hace desde la amargura y el desaliento de quien ha sido importante y respetado y ya no lo es tanto. Por eso, apenas dice nada del sometimiento y, con frecuencia, humillación de las personas a su servicio, que hay detrás de ese cuidado de las formas, de esos modales exquisitos y de esa supuesta integridad moral. No obstante, a veces, es autocrítico: “toda aquella gente que llenaba los salones, esas mujeres feúchas, esos hombres estúpidos, esos dos sexos jactanciosos, eran sangre de su sangre, eran él mismo; solo con ellos se entendía, solo con ellos se encontraba a gusto. «Quizá sea más inteligente, seguro que soy más culto, pero soy de la misma calaña, debo solidarizarme con ellos.»”. Esta es la contradicción en la que viven los nobles, como don Fabrizio.
Curiosamente, en un momento dado, la supuesta superioridad moral que se atribuye a sí mismo el personaje y, a través de él, el propio autor, la reconoce también en el orgulloso pueblo de Sicilia: “los sicilianos jamás querrán mejorar por la sencilla razón de que se creen perfectos; en ellos la vanidad es más fuerte que la miseria; toda intromisión de extraños, ya sea por el origen o –si se trata de sicilianos–por la libertad de las ideas, es un ataque contra el sueño de perfección en que se hallan sumidos, una amenaza contra la calma satisfecha con que aguardan la nada; aunque una docena de pueblos de diversa índole hayan venido a pisotearlos, están convencidos de tener un pasado imperial que les garantiza el derecho a un entierro fastuoso”. Con lo cual, se produce una extraña identificación, con base en la inmovilidad, que nos sorprende, porque el pueblo malvive en la miseria, mientras que el Príncipe nada en la abundancia, y nos llena de curiosidad sobre el devenir de la historia que se cuenta.
En el mundo de los ricos, sean de rancio abolengo, como la familia Salina o de origen dudoso, como la de don Calogero, que también ha accedido a esta clase social, hay oscuros intereses. Incluso tras un sentimiento noble como el amor, se ocultan secretas aspiraciones, como las que tienen Tancredi y Angélica, cuando se casan. Pero también las clases humildes se guían por razones materiales y el mejor ejemplo lo tenemos en el tío del padre Pirrone, que llevaba sin hablar con la familia veinte años, por un asunto de tierras; pero que accede a un matrimonio de su hijo con una sobrina de éste, cuando conoce la dote que le va a corresponder.
No obstante, y esto es un valor más de la novela, los personajes evolucionan y cambian, a medida que se relacionan con los demás. Así, don Fabrizio, acaba apreciando la sabiduría y el pragmatismo de don Calogero, a pesar del desprecio que le causa su rudeza; y éste igualmente acaba valorando la educación y las buenas maneras de aquel, que hasta ese momento consideraba superfluas.
Don Fabrizio tiene la certeza, al final de su vida, de que el último Salina es él, porque Garibaldi se había salido con la suya: “Era inútil que intentara convencerse de lo contrario: el último Salina era él, el escuálido gigante que en aquel momento agonizaba en el balcón de un hotel. Porque un linaje noble solo existe mientras perduran las tradiciones, mientras se mantienen vivos los recuerdos; y él era el único que tenía recuerdos originales, distintos de los que se conservaban en otras familias”.
En efecto, es así, aunque sus tres hijas se empeñen inútilmente en dar continuidad a la casa nobiliaria, hasta que son abandonadas por su mayor aliado, la iglesia, y Concetta, una de ellas, acaba tirando a la basura el último símbolo de aquella, el perro disecado y conservado durante años: “Mientras se llevaban a rastras el guiñapo, los ojos de vidrio la miraron con la humilde expresión de reproche que aflora en las cosas a punto de ser eliminadas, anuladas. Unos minutos después, lo que quedaba de Bendicò fue arrojado en el rincón del patio que el basurero visitaba cada día: mientras caía desde la ventana, recobró por un instante su forma: hubiera podido verse danzar en el aire a un cuadrúpedo de largos bigotes, que con la pata anterior derecha levantada parecía imprecar. Luego todo se apaciguó en un montoncito de polvo lívido”.
Si la diferencia entre la buena y la mala literatura estriba en la forma, no hay duda de que El Gatopardo pertenece a la primera. Pero su valor va mucho más allá de lo formal, pues la historia nos atrapa desde el principio, con personajes complejos e imprevisibles: unos se adaptan a los cambios, para seguir gozando de sus privilegios, mientras que otros anteponen la fidelidad a sus principios a todo lo demás, con el coste que ello supone. Además, Lampedusa acierta plenamente con un final simbólico e imaginativo, que nos sorprende y nos hace volver sobre lo leído.
Hablaremos de esta El Gatopardo de Lampedusa el próximo miércoles, 15 de mayo, a las 18:30, en el Club de Lectura de nuestro instituto.

