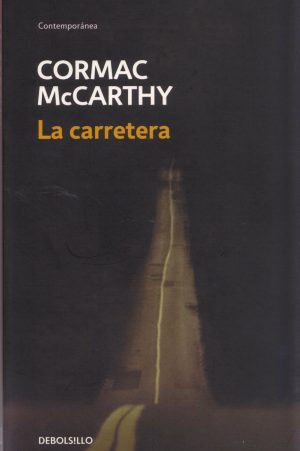
Cuenta la historia del fin del mundo, con un padre y un hijo como únicos supervivientes. El estilo es austero y preciso, lapidario, casi podría decirse: “Cruzaron la ciudad a mediodía del día siguiente. Él tenía la pistola a mano sobre la lona doblada que cubría el carrito. Llevaba el chico pegado a él. Casi toda la ciudad estaba quemada. No había señales de vida. Coches en la calle con una costra de ceniza, todo cubierto de ceniza y polvo. Rastros fósiles en el fango reseco. Un cadáver en un portal, tieso como el cuero. Haciéndole un mohín al día”.
Caminan hacia el sur, hacia regiones más cálidas, pero apenas tienen para comer y las ropas y calzado de los que disponen no son suficientes para combatir el frío intenso, sensación que domina la novela de principio a fin. Ambos se necesitan mutuamente, pero todas las ciudades y casas que se encuentran están cubiertas por el polvo, que lo invade todo. Además, deben tener cuidado con las restantes personas que han sobrevivido a la catástrofe, algunas de las cuales han vuelto al canibalismo por necesidad.
El hombre le explica a su hijo que, en esta lucha por la supervivencia, ellos son los buenos: “Querías saber qué pintan tenían los malos. Pues ya lo sabes. Podría ocurrir otra vez. (…) Se quedó allí sentado con la manta por capucha. Al cabo de un rato levantó la vista. ¿Todavía somos los buenos?, dijo. Sí. Todavía somos los buenos. Y lo seremos siempre”.
De vez en cuando, al padre le vienen los recuerdos de su mujer y madre de su hijo, que prefirió renunciar a seguir viviendo en una situación de apocalipsis como la que se encuentran: “Fui una estúpida. Ya lo hemos hablado un montón de veces. No me he convencido yo sola de esto. Me han convencido a la fuerza. Y no puedo más. Incluso había pensado no decirte nada”.
El que cuenta la historia es un narrador omnisciente, que se dirige a veces al hombre, cuya identidad desconocemos, para recordarle lo que tiene que hacer y el peligro que corre: “Tendrías que subir agua. Podrías ponerte al descubierto”. O para preguntarle: “Crees que tus padres están observando? ¿Que te ponderan en su libro mayor? ¿Con relación a qué?”.
En medio del desastre y la desolación, a veces, surgen momentos de extraordinaria ternura, como, cuando el hijo cree haber visto a otro niño en una ciudad calcinada:
“El chico le estaba tirando de la chaqueta. Papá, dijo.
¿Qué?
Tengo miedo por ese niño.
Lo sé, pero no le pasará nada.
Deberíamos ir a buscarlo, papá. Podríamos llevarlo con nosotros. (…) Y yo le daría al niño la mitad de mi comida”.
O en el mar, durmiendo sobre la arena, cuando el hombre recuerda otra noche junto a su mujer: “Cuando volvió al fuego, se arrodilló junto a ella y acarició sus cabellos mientras dormía y dijo que si él fuera Dios habría creado el mundo tal cual sin ninguna diferencia”.
La narración te absorbe, porque la situación del padre y el hijo es cada vez más dramática: “Efectivamente se estaban muriendo de hambre. Una región saqueada, esquilmada, arrasada. Desvalijada hasta la última migaja. Noches de un frío intenso y una negrura de ataúd y la mañana tardaba en llegar y traía consigo un silencio terrible”.
Además, el pragmatismo del primero choca con el sentimiento de solidaridad del segundo, por ejemplo cuando encuentran al viejo medio ciego, que dice tener 90 años, al que el chico desea ayudar. También con el hombre harapiento que les robó el carrito con todas las provisiones en la playa, al que persiguen y acaban cogiendo. O cuando el padre quiere contarle un cuento y el chicó se niega:
“Esos cuentos no son verdad.
No tienen por qué. Son Cuentos.
Sí, pero en esas historias siempre estamos ayudando a gente y nosotros no ayudamos a la gente.”
La suerte parece cambiar, cuando encuentran un refugio subterráneo con alimentos y bebidas; pero, en cuestión de poco tiempo, la situación vuelve a ser dramática. El chico se despierta asustado por la noche, aunque el padre trata de que no se rinda ante la adversidad: “Cuando sueñes con un mundo que nunca existió o con un mundo que no existirá y estés contento otra vez, entonces te habrás rendido. ¡Lo entiendes? Y no puedes rendirte. Yo no lo permitiré”.
La carretera, publicada en 2006, es una novela de ciencia ficción, descorazonadora, que nos habla del apocalipsis: las carreteras sembradas de escombros, las ciudades destruidas, el océano cubierto de ceniza, los bosques calcinados, los ríos secos o con las aguas turbias y lodosas, los puentes caídos, y sobre todo las personas, cuyos cadáveres se pudren en todos los lugares. No se sabe muy bien por qué ha sucedido esta catástrofe, pero afecta a todos los países del mundo. La penosa marcha a ninguna parte de los dos personajes, cada vez más lenta, refleja esta agonía del fin del del mundo; y, cuando sólo queda el hijo, continúa adelante, porque “no se sabe lo que puede deparar la carretera” y quizá pueda encontrar a los buenos. El lenguaje seco y frío, lapidario, sin apenas adorno, así como la ausencia de puntuación en los diálogos, contribuyen a esta atmósfera de desolación, Es probable que no sea la mejor lectura para esta situación en la que nos encontramos; pero tiene el ritmo sostenido y el poder de seducción de las grandes novelas.

