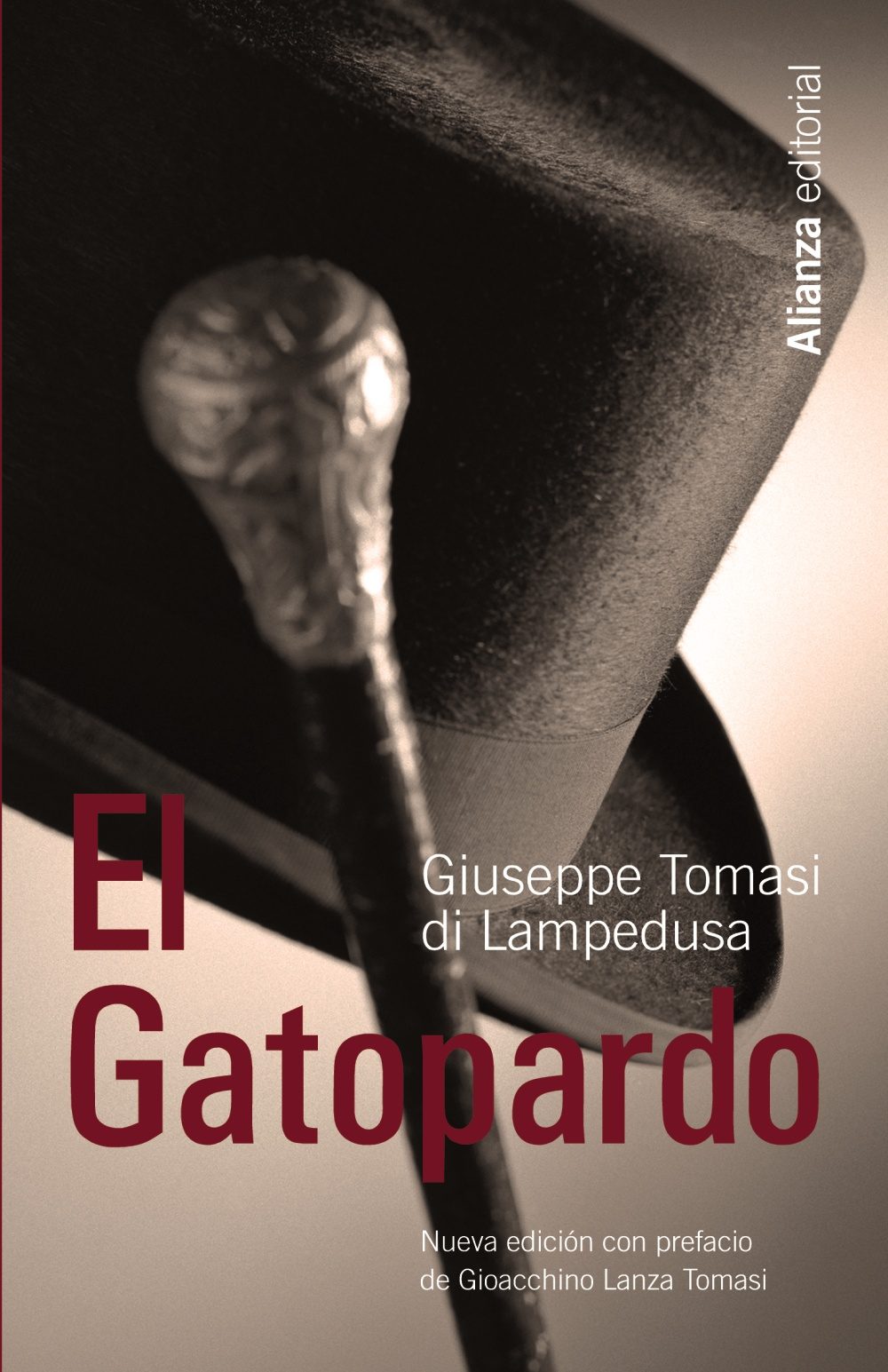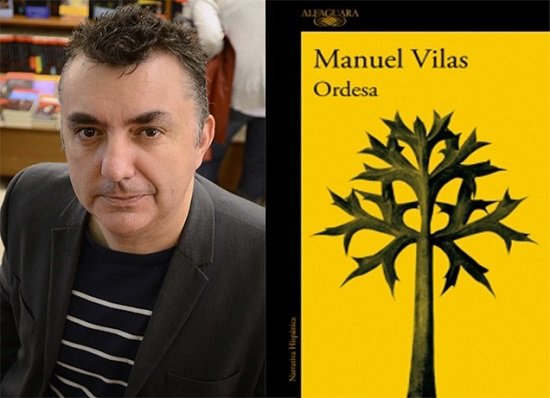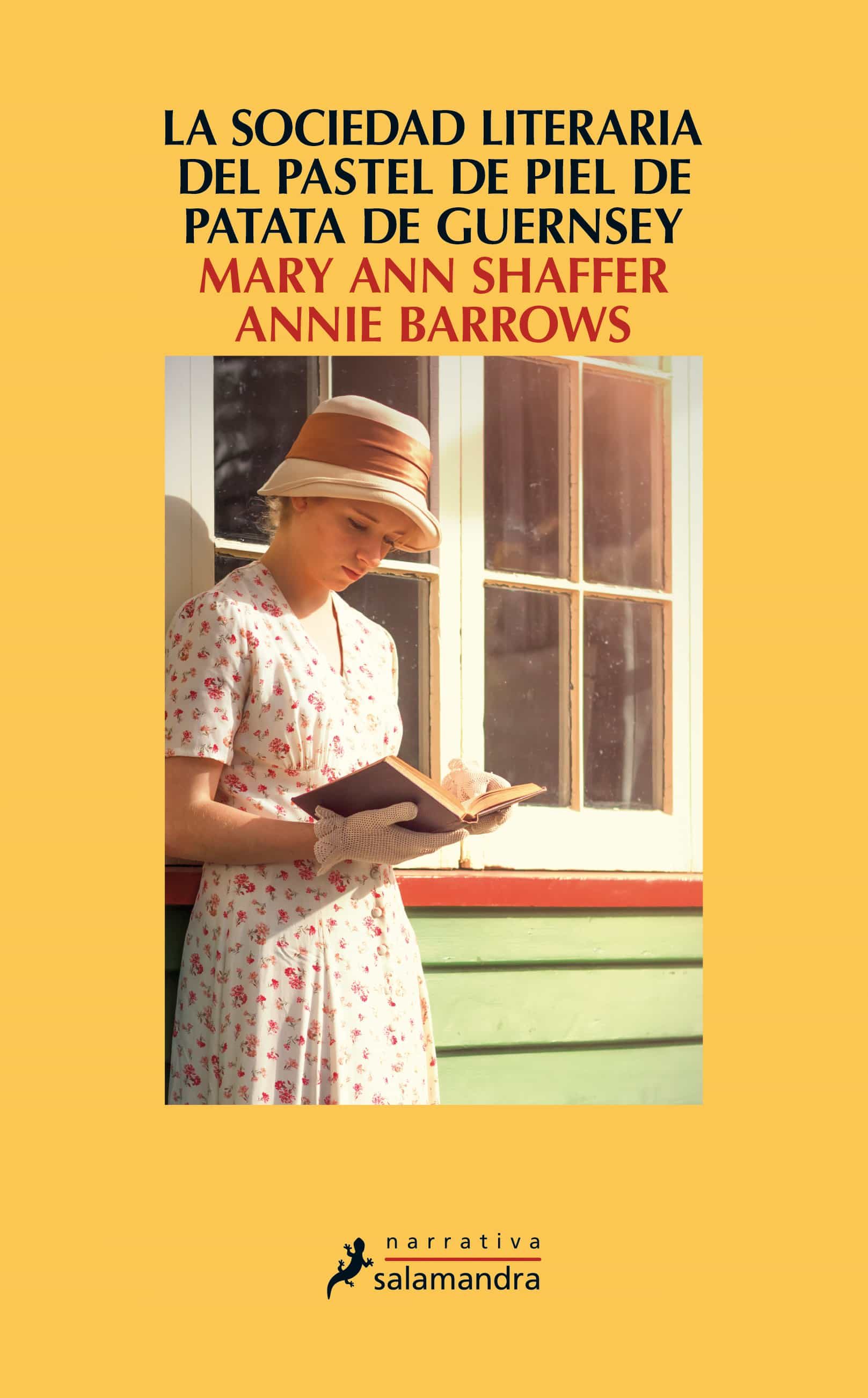Existen dos posiciones en torno a la prostitución: hay quien la condena sin paliativos, considerándola una humillación para las mujeres, y hay quien defiende la libertad de ejercerla. En este sentido, la historia que cuenta Alberto Moravia en la novela La Romana causaría hoy día bastante controversia: “Yo había perdido, al menos por ahora, el matrimonio y todas las modestas ventajas que de él me prometía; pero, en compensación, había recuperado mi libertad (…) Aquella mañana, por primera vez, consideré mi cuerpo como un medio bastante cómodo de conseguir los fines que el trabajo y la seriedad no me habían permitido alcanzar”.
A mí personalmente me ha desconcertado, pero al mismo tiempo me ha causado admiración este personaje, que es plenamente consciente de su situación en el mundo, hasta el punto de aceptar la prostitución de forma positiva, tomando las riendas de su destino, sin depender de los demás. Demuestra así su relativismo moral, tal y como afirma en el prólogo Ana María Moix, “Adriana no condena, en ningún momento, a ninguno de los retorcidos y complejos personajes con quienes entabla relación en su peculiar modo de ganarse la vida, ni siquiera juzga al asesino con el que se acuesta en una ocasión”. Ni tampoco condena a Gino del que estaba enamorada y que le traiciona ocultándole un aspecto importante de su vida. Se limita a vivir, aprovechándose de la hermosura y exuberancia de su cuerpo, y aunque en general no disfrute de las relaciones con los hombres, experimenta un fuerte sentimiento de complicidad y sensualidad, cuando le pagan por sus servicios.
Hay una huella indudable del existencialismo en este novela, pues la protagonista, a la que acabamos de referirnos y que tiende a reflexionar sobre lo que le sucede, experimenta a menudo un extravío intenso, que le lleva a ver su vida y las cosas que hace carentes de significado, simples apariencias absurdas: “Me decía: Yo estoy aquí y podría estar en cualquier parte (…) Pensaba que había salido de una oscuridad sin fin y que pronto volvería a otra oscuridad igualmente ilimitada, y que mi breve paso habría estado marcado tan solo por actos absurdos y casuales. Comprendía entonces que mi angustia no era debida a las cosas que hacía, sino, más profundamente, al mero hecho de vivir, que no era ni malo ni bueno, sino sólo doloroso e insensato”.
Recuerda, en este sentido, al Meursault de la novela El extranjero de Camus, al que la realidad le resulta absurda e inabordable, aunque Adriana, a diferencia de este personaje que no experimenta ningún tipo de sentimiento, pues todo en él es indiferencia, abulia y apatía, sí siente, unas veces, alegría y satisfacción, y otras, como en el fragmento anterior, dolor y angustia. Su mayor asidero en este sentido es el amor, sentimiento que da sentido a su vida.
Después de la frustrada relación con Gino, encuentra en el joven estudiante, Jacobo, la posibilidad de ser feliz, aunque éste, que se deja guiar siempre por la razón, no le corresponde con la misma entrega e intensidad: “Hago todas las cosas del mismo modo… sin amarlas ni sentirlas en el corazón… sino sabiendo con la cabeza cómo se hacen y, a veces, haciéndolas incluso, en frío y desde fuera… soy así y, a lo que parece, no puedo cambiarme”.
Sólo, cuando le lee en voz alta pasajes de sus libros favoritos, abre su alma y afloran sus sentimientos: “En verdad, durante estas lecturas, él se abandonaba del todo, sin temor ni ironía, como quien se encuentra a sí mismo en su elemento y no teme ya mostrarse sincero. Este hecho me impresionó, porque hasta entonces había pensado que el amor y no la lectura era la condición más favorable para que se abriera el alma humana. A Mino, en cambio, a lo que parecía, le pasaba lo contrario; y ciertamente nunca le vi en la cara tanto entusiasmo y tanto candor, ni siquiera en los raros momentos de sincero afecto hacia mí, como cuando, alzando la voz en curiosos tonos cavernosos o bajándola en manera discursiva, me recitaba a sus autores preferidos”.
Este canto a la lectura en voz alta enlaza con toda una tradición de literatura oral, porque no es lo mismo leer en silencio para uno mismo que hacerlo para los demás poniendo en juego la entonación y el timbre de la voz, para matizar o realzar el significado de las palabras.
Pero en la novela no importan sólo las reflexiones de Adriana sino que también hay una intriga que gira en torno a una polvera que robó en la casa donde trabajaba Gino, cuyas consecuencias condicionan su vida y la de los que le rodean. Alberto Moravia va dejando cabos sueltos sobre este hecho, que acaban relacionando a los personajes principales, para que permanezcamos atentos a la lectura.
Así se explica el final dramático donde se cruzan las vidas de tres de los amantes de Adriana: el oficial de policía secreta, Astarita, que ama a esta hasta la servidumbre, aunque no es correspondido; el siniestro asesino Sonzogno, que la trata como un objeto de su propiedad; y el mencionado Jacobo, que rechaza la idea de estar enamorado de ella.
La romana , publicada en 1947, es una novela que se lee con facilidad, de la mano de una primera persona, que corresponde a la protagonista, Adriana, la cual cuenta la aventura de su existencia, como los pícaros de los Siglos de Oro. Tras el desconcierto inicial que nos causa, al conocer su decisión de dedicarse libremente a la prostitución, poco a poco, a través de sus reflexiones, acaba causándonos admiración por su vitalidad, capacidad y clarividencia para superar errores, contradicciones y sobre todo situaciones adversas: “Qué traición ni traición… se ha matado, ¿qué más quieren?, ninguno de ustedes dos hubiera tenido coraje de hacer otro tanto… y les digo también esto: ustedes dos no tienen ningún mérito si no han traicionado… porque son dos desgraciados, dos pobretones, dos miserables, y si las cosas van bien, tendrán al final lo que nunca han tenido y estarán bien ustedes y sus familias… pero él era rico, había nacido en una familia rica, era un señor, y si lo hacía era porque creía en ello y no porque esperaba nada… él tenía mucho que perder, al contrario de ustedes que solo pueden ganar… eso es lo que digo… y debieran avergonzarse de venir a hablarme de traición”. Con estas palabras lúcidas les réplica a los dos compañeros de Jacobo, que le habían insistido en la traición de éste, al delatarlos a la policía.
Hablaremos de esta novela de Alberto Moravia el 25 de septiembre, miércoles, a las 18 horas, en Club de Lectura del IES Gran Capitán.