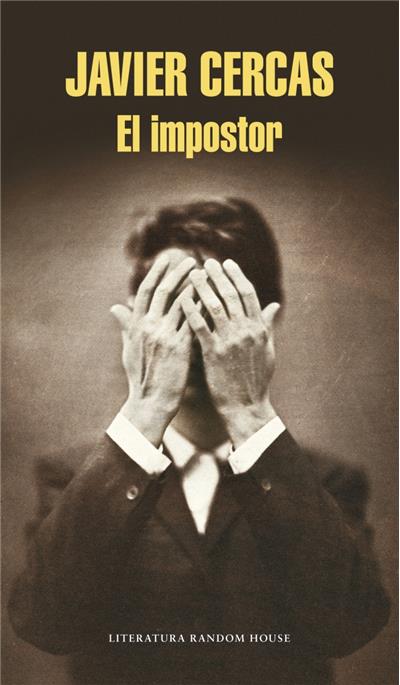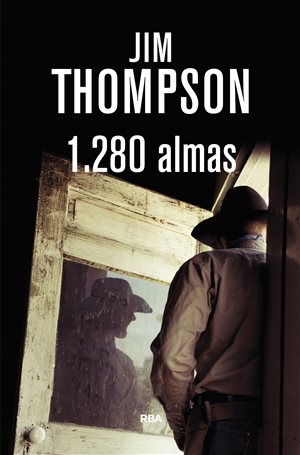La palabra que mejor define quizá esta novela, por la que Jean Echenoz recibió el Premio Goncourt de 1999, es «originalidad» y se refleja en aspectos, como la estructura, el punto de vista narrativo y el estilo.
Comienza siendo una historia, que pronto se escinde en dos, protagonizadas por el mismo personaje, Félix Ferrer, aunque se desarrollan en tiempos y lugares diferentes: París, donde tiene su tienda de arte, y el Polo Norte, adonde ha ido en busca de un tesoro abandonado. Las dos historias se van alternando, pero en un momento determinado, aparece otro personaje, Baumgartner, con el que Ferrer aparentemente no tiene ninguna relación, y que pasa a protagonizar la primera de las historias. Se genera la intriga en torno a este personaje enigmático, que quiere pasar inadvertido y que viaja a España por razones que desconocemos… En realidad, Echenoz utiliza el método de la deconstrucción: ha dividido la historia de Ferrer en varias piezas y, como si se tratara de resolver un puzle, los lectores las vamos encajando cada una en su sitio. Así, hasta que las piezas se vuelven a unir, y esta unión le sirve al autor para resolver la intriga producida por la aparición repentina de Baumgartner y, a su vez, para generar otra intriga, que renueve nuestro interés.
Quien cuenta la historia es un narrador omnisciente, dinámico y divertido, que hace comentarios, dirigidos a los lectores sobre la propia narración: “Pero no estamos en eso. Primero hay que ir al cementerio”. O se pregunta por la agitada vida sentimental del protagonista: “¿no va siendo hora de que Ferrer se centre un poco? ¿Va a pasarse la vida coleccionando esas aventuras insustanciales cuyo desenlace conoce de antemano, aventuras de las que ni siquiera piensa ya como antes que esta vez será la buena?”. O reflexiona jocosamente sobre el perfume ácido y persistente de su vecina, Bérangère, con la que tiene una aventura: “Por más que ventilaba la casa a fondo, el olor tardaba horas en desaparecer, es más, nunca se iba del todo. Es más, era tan poderoso que bastaba que Bérangère llamase para que, difundido por los cables del teléfono, invadiese de nuevo la casa. Antes de conocerla, Ferrer ignoraba la existencia de Extatics Elixir. Ahora, lo respira de nuevo mientras se dirige de puntillas hacia el ascensor: el perfume penetra por el ojo de la cerradura, por los intersticios de la puerta, le persigue hasta su casa.”
Su sentido del humor se acentúa, además, en las situaciones dramáticas, como en el funeral de Delahaye, empleado en la tienda de arte: “El sacristán le alarga el hisopo, Ferrer lo coge sin saber si lo coge bien y se pone a agitarlo atolondradamente. Pese a que no se propone trazar figuras especiales en el aire, forma unos círculos y barras, un triángulo, una cruz de San Andrés, dando vueltas en torno al ataúd ante los atónitos ojos de la gente, sin saber cuándo ni cómo pararse, hasta que la gente empieza a murmurar. Entonces el capellán, sobria pero firmemente, le coge de la manga y lo repatria hacia su silla de la primer fila. Pero en ese instante, sorprendido por el vigor capellanil, sin dejar de blandir el hisopo, lo suelta: el objeto se estrella sobre el ataúd, que suena a hueco al recibir el impacto”.
La originalidad se refleja también en el estilo, combinando la narración en tercera persona con las intervenciones en primera persona, sin indicar estas mediante guiones, lo cual da fluidez al relato, al presentarlo como un todo continuo: “Su ultimo destino había sido La Salpétrière, departamento de inmunología, yo buscaba anticuerpos, comprobaba si los había, calculaba cuántos, intentaba ver de qué tipo eran, estudiaba su actividad, ya ve, ¿no? Claro, bueno, supongo, titubeó Ferrer, a quien, después de Baumgartner y conforme a las instrucciones de Sarrandon, le tocaría cambiar de habitación dos días más tarde y dos plantas más abajo”.
Y en el uso sugestivo del lenguaje. Como prueba, este símil comparando el ruido que produce el surtidor de una fuente, con los aplausos que recibe un artista sobre el escenario: “Aquí no hay jardín sino un patio con vetustos plátanos entre los que rebulle una fuentecilla, o más bien un grueso surtidor que se contonea sobre sí mismo produciendo un ruido espumoso e irregular. La mayor parte del tiempo, ese ruido parece querer remedar salvas moderadas de aplausos, dispersas, poco entusiastas o puramente corteses. Pero a ratos también entra en sincronía consigo mismo y produce entonces durante unos instantes esa escansión de aplausos regulares, un tanto ridículos y binarios –otra, otra- que se desencadena cuando un público reclama el regreso del artista al escenario.”
O este pasaje donde nos muestra el paso del tiempo, personificando las estaciones del año: “Por lo demás, el tiempo acaba de cambiar bruscamente como si el invierno se impacientase, anunciándose de un humor de perros y atropellando al otoño con amenazadoras borrascas para ocupar su sitio lo antes posible, eligiendo uno de esos días de noviembre para, en menos de una hora, despojar estruendosamente a los árboles de sus hojas encogidas y reducidas al estado del recuerdo.”
Esta originalidad formal le viene como anillo al dedo a una historia cambiante, como el mundo de hoy día: los personajes aparentemente muertos, en realidad, no lo están; se producen cambios repentinos de espacios geográficos (París, el Polo Norte, San Sebastián); aparecen súbitamente personajes extraños; etc. El propio título, “Me voy”, frase con la que empieza y acaba la novela, y que sugiere la vida inestable del protagonista, trasladándose de un lugar a otro y cambiando de pareja continuamente, confirma esta sensación.
Una buen lectura para las vacaciones que se aproximan.