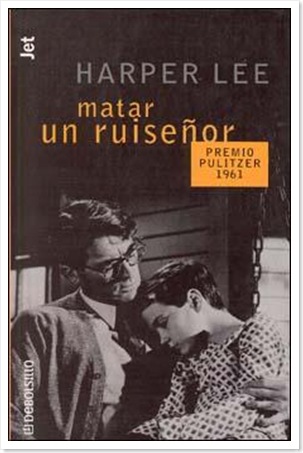He vuelto a leer algunos capítulos de la segunda parte del Quijote y me han parecido de una actualidad extraordinaria. Lo comentamos en el Club de Lectura el pasado miércoles. Tiene uno la impresión de estar leyendo una novela recién salida de la imprenta, a pesar de que hayan transcurrido ya 400 años de su publicación. Por ejemplo, este ejercicio metaliterario, en el que Don Quijote, enterado de que su historia ha sido impresa y leída por mucha gente, pregunta:
“-Pero dígame vuestra merced, señor bachiller: ¿qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia?
-En eso –respondió el bachiller-, hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos: unos se atienen a la aventura de los molinos de viento, que a vuestra merced le parecieron Briareos y gigantes; otros, a la de los batanes; éste, a la descripción de los dos ejércitos, que después parecieron ser dos manadas de carneros; aquel encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia; uno dice que a todas aventaja la de la libertad de los galeotes; otro, que ninguna iguala a la de los dos gigantes benitos, con la pendencia del caleroso vizcaíno.”
Esta ubicuidad de estar presente, al mismo tiempo, en las dos partes del libro, en la segunda, como personaje real, y en la primera, como aludido, me parece de una gran modernidad.

Más adelante, en casa de los duques de Barcelona, sucede algo también verdaderamente insólito: éstos, que ya han leído la novela publicada en 1605, reciben a don Quijote como una auténtico caballero andante (“¡Bien sea venido la flor y la nata de los caballeros andantes!”) y le hacen creer que debe luchar contra el gigante Malambruno para deshacer un encantamiento. Y resulta asombroso cómo es Sancho el que fantasea sobre el supuesto viaje por los aires, a lomos del caballo Clavileño, y don Quijote el que representa el sentido común:
“-Yo, señora, sentí que íbamos (…) volando por la región del fuego, y quise descubrirme un poco los ojos; pero mi amo, a quien pedí licencia para descubrirme, no lo consintió; mas yo, que tengo no se qué briznas de curioso y de desear saber lo que me estorba e impide, bonitamente y sin que nadie me viese, por junto a las narices aparté tanto cuanto el pañizuelo que me tapaba los ojos, y por allí miré hacia la tierra, y parecióme que toda ella no era mayor que un grano de mostaza, y los hombres que andaban sobre ella, poco mayores que avellanas, porque se vea cuán altos debíamos de ir entonces.
(…)
-Como todas estas cosas y estos tales sucesos van fuera del orden natural, no es mucho que Sancho diga lo que dice. De mí sé decir que ni me descubrí por alto ni por bajo, ni vi cielo, ni la tierra, ni la mar, ni las arenas.”
Así pues, asistimos a un proceso sutil y progresivo de quijotización de Sancho y sanchificación de don Quijote, fruto del trato y la amistad que han trabado ambos.
Pero quizá lo que le da más actualidad a la novela sea la defensa incondicional de sus ideales por parte de don Quijote, un personaje incorruptible donde los haya, particularmente su amor hacia Dulcinea del Toboso. Ni siquiera, cuando es derrotado en la playa de Barcelona por el Caballero de la Blanca Luna, reconoce que no es la mujer más bella del mundo.
Sólo al final de sus días, cuando la muerte se le acerca, abomina de los libros de caballería y renuncia a sus ideales, aunque en ese momento será Sancho el que recoja el testigo, culminando de esta forma el doble proceso de sanchificación y quijotización:
“¡Ay –respondió Sancho, llorando- No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo, y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire no sea perezoso, sino levántese de esa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado: quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más ver.”
¡Vivan, pues, muchos años don Quijote y Sancho!