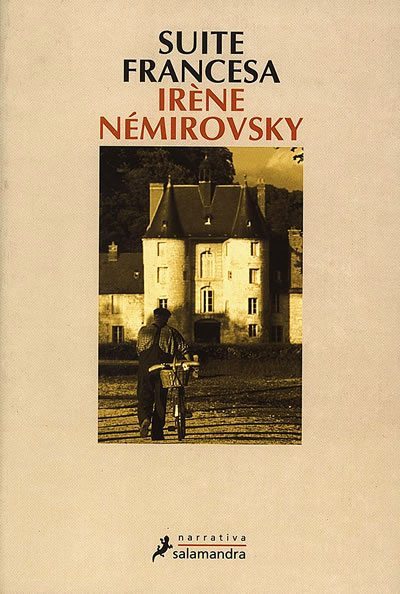Al diseñador Darragh Casey se le ocurrió la brillante idea de contar su vida y la de sus allegados a través de los objetos que poseen. Así, su abuela de 84 años eligió dos panes que representan el trabajo realizado en la granja durante años; su madre, un cactus evocador de las vacaciones familiares; su padre, varias botellas vacías que simbolizan los sucesivos intentos de hacer vinos; su hermano Alan, los libros de la carrera que no terminó, a través de los cuales habla de la ambición frustrada; su amigo Laszlo, los cuadernos de croquis que reflejan su pensamiento y su trabajo como diseñador; etc.
Todos se dejaron retratar con estos y otros objetos, que dibujan una especie de mapa de sus vidas y de las decisiones que fueron tomando a lo largo de ellas. Para facilitar la elección de los objetos, Darragh Casey les preguntaba qué salvarían en un incendio.
Me planteo yo mismo esta pregunta, naturalmente no con el ánimo de hacer una obra de arte, sino como un mero juego. Estando lejos de Córdoba y, por tanto, de mi vivienda habitual, donde podría encontrar estos objetos, lo que me viene a la mente son los libros que me han hecho disfrutar y, al mismo tiempo, como profesor de Lengua Española, me han permitido vivir. Pero son demasiados para salvarlos en un hipotético incendio y me propongo elegir un máximo de cinco. ¿Por qué cinco y no diez o quince? Simplemente, porque me parece un número más razonable en un caso extremo como éste. Descarto los no leídos, tanto los que no he terminado, como los que ni siquiera he empezado. También los manuales, en general, que son meros libros de consulta, aunque parece ser que Jorge Luis Borges, cuando quería leer algo importante, leía la Enciclopedia Británica; y las biografías, porque siempre me han gustado más los libros de ficción que los que cuentan la vida de una persona con pelos y señales.
De los libros de poesía, me inclino por La realidad y el deseo de Luis Cernuda, por la belleza y profundidad de sus versos:
Donde habite el olvido,
En los vastos jardines sin aurora;
Donde yo sólo sea
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.
Donde mi nombre deje
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos,
Donde el deseo no exista.
En esa gran región donde el amor, ángel terrible,
No esconda como acero
En mi pecho su ala,
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento.
Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya,
Sometiendo a otra vida su vida,
Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.
Donde penas y dichas no sean más que nombres,
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,
Disuelto en niebla, ausencia,
Ausencia leve como carne de niño.
Allá, allá lejos;
Donde habite el olvido.
Y Su nombre era el de todas las mujeres de Luis Alberto de Cuenca, fundamentalmente por su sentido del humor:
Me gustas cuando dices tonterías,
cuando metes la pata, cuando mientes,
cuando te vas de compras con tu madre
y llego tarde al cine por tu culpa.
Me gustas más cuando es mi cumpleaños
y me cubres de besos y de tartas,
o cuando eres feliz y se te nota,
o cuando eres genial con una frase
que lo resume todo, o cuando ríes
(tu risa es una ducha en el infierno),
o cuando me perdonas un olvido.
Pero aún me gustas más, tanto que casi
no puedo resistir lo que me gustas,
cuando, llena de vida, te despiertas
y lo primero que haces es decirme:
«Tengo un hambre feroz esta mañana.
Voy a empezar contigo el desayuno».
Entre las novelas, opto por Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, porque su lectura supuso para mí una forma diferente de hacer literatura, con personajes extraños e inolvidables, como José Arcadio Buendía o Remedios la Bella, y una concepción cíclica del tiempo, que hace que los hechos se repitan, aunque en circunstancias diferentes; y Anatomía de un instante de Javier Cercas, por el doble interés con que la leí: histórico, ya que analiza minuciosamente las causas del intento de golpe de estado de 1981, y literario, porque narra los hechos con un estilo fluido y envolvente, a base de repeticiones, paralelismos y simetrías entre los personajes y los hechos que sucedieron.
Finalmente, escojo, entre las obras de teatro, Luces de bohemia, de Valle-Inclán, por el estilo brillante con que está escrita, así como por su carga crítica, que sigue teniendo plena vigencia:
EL MINISTRO: ¡No has cambiado!… Max, yo no quiero herir tu delicadeza, pero en tanto dure aquí, puedo darte un sueldo.
MAX: ¡Gracias!
EL MINISTRO: ¿Aceptas? MAX: ¡Qué remedio!
EL MINISTRO: Tome usted nota, Dieguito. ¿Dónde vives, Max?
MAX: Dispóngase usted a escribir largo, joven maestro: -Bastardillos, veintitrés, duplicado, Escalera interior, Guardilla B-. Nota. Si en este laberinto hiciese falta un hilo para guiarse, no se le pida a la portera, porque muerde.
EL MINISTRO: ¡Cómo te envidio el humor!
MAX: El mundo es mío, todo me sonríe, soy un hombre sin penas.
EL MINISTRO: ¡Te envidio!
MAX: ¡Paco, no seas majadero!
EL MINISTRO: Max, todos los meses te llevarán el haber a tu casa. ¡Ahora, adiós! ¡Dame un abrazo! MAX: Toma un dedo, y no te enternezcas.
EL MINISTRO: ¡Adiós, Genio y Desorden!
MAX: Conste que he venido a pedir un desagravio para mi dignidad, y un castigo para unos canallas. Conste que no alcanzo ninguna de las dos cosas, y que me das dinero, y que lo acepto porque soy un canalla. No me estaba permitido irme del mundo sin haber tocado alguna vez el fondo de los Reptiles. ¡Me he ganado los brazos de Su Excelencia!