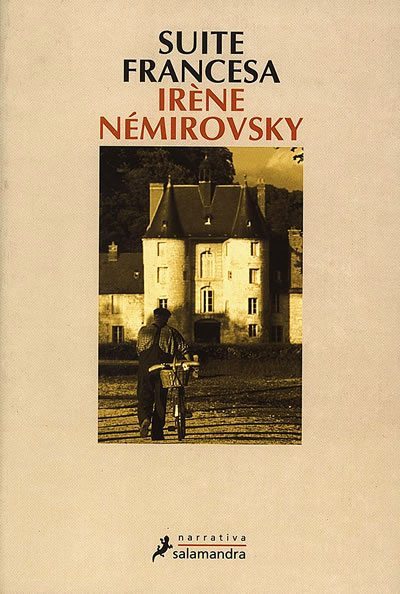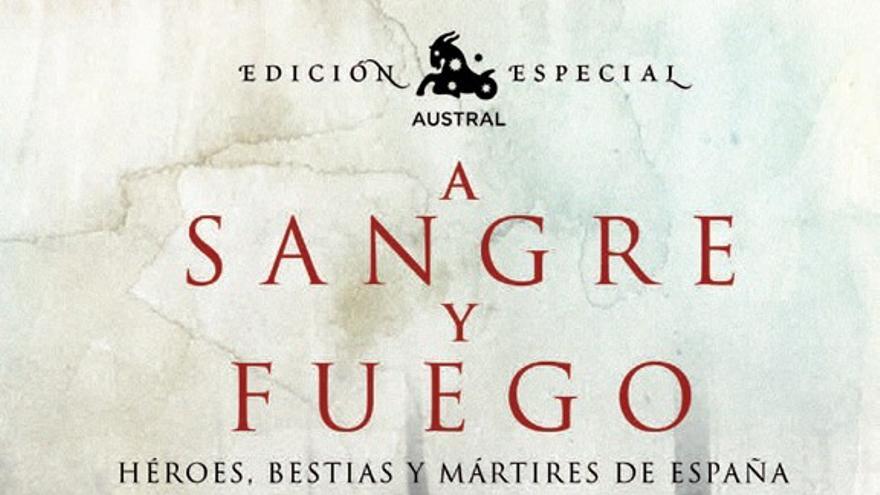Pocos títulos son tan acertados como éste para una historia que nos atrapa desde el principio, con un niño escondido en la tierra y oyendo el eco de las voces de los que le llamaban. La posición inverosímil en la que se halla, tumbado sobre un costado y con apenas espacio para moverse, nos lleva a preguntarnos: ¿quién es ese niño?, ¿por qué ha huido? Si seguimos leyendo, vamos encontrando algunos atisbos de respuesta, como cuando se alude a los galgos, en cuyos costados flamean líneas rojas, recuerdos de fustas de sus amos, “las mismas que en el secarral sometían a niños, mujeres y perros”.
En efecto, estamos ante una historia de violencia y sometimiento, que se desarrolla en un lugar seco, sin apenas vegetación que nos proteja del ardiente sol, a la intemperie, como el propio título sugiere. Y empleo la primera persona, porque Jesús Carrasco consigue, desde la primera línea, meternos en la piel de ese niño, especialmente desvalido, que lucha frente a todo: su familia, el alguacil, la naturaleza que le rodea.
Es una novela de emociones fuertes y sentimientos contenidos. No se sabe nada de los personajes, ni su nombre; tampoco del lugar donde se desarrollan los hechos. Pero tanto a unos como a otro los percibimos como reales, como si los conociéramos de toda la vida. Uno, no obstante, piensa, tratando de ubicar la historia, en la tierra natal del autor, Extremadura, y más concretamente la provincia de Badajoz, la inmensa llanura que la atraviesa de parte a parte. Pero es lo de menos, porque lo verdaderamente relevante es que los personajes, el niño y el viejo, carecen de protección alguna, como los escasos animales que les acompañan, que tienen las mismas necesidades que ellos.
Leyendo Intemperie, nos viene a la memoria el Lazarillo de Tormes, pues en ambas novelas los jóvenes protagonistas, condicionados por su pasado, huyen del ambiente familiar en el que les ha tocado vivir e inician un proceso de aprendizaje que les llevará a madurar y adquirir los rudimentos del juicio. La diferencia estriba en que Lázaro aprendió a sobrevivir en la indignidad, pues acaba casado con la barragana del Arcipreste de Toledo, probablemente porque sus amos eran más pícaros que él; mientras que el niño de la novela que comentamos aprende a vivir con honradez, pues su maestro es un hombre especialmente íntegro y solidario.
Pero, por encima de la gran historia que cuenta, Intemperie tiene interés por el estilo en el que está escrita, con un lenguaje rico, por la extraordinaria variedad de términos utilizados, y preciso, por la exactitud sobre todo al nombrar los distintos elementos de la naturaleza. A esto hay que añadir la habilidad en el uso de técnicas narrativas, en particular, la capacidad–poco extendida entre los novelistas- de sugerir más que decir, como por ejemplo la amistad entre el niño y el viejo (“se incorporó hasta quedarse sentado en la manta y buscó la mirada del cabrero, pero éste no le prestó atención. A su lado, el cuenco que vació la noche anterior volvía a estar lleno de gachas con leche recién ordeñada. Tomó el tazón entre sus manos y notó la tibieza de la madera. Buscó de nuevo los ojos del pastor y, aunque sabía que no le iba a mirar, levantó el alimento hacia él en señal de gratitud.”). También el saber anticipar los hechos antes de que sucedan, como la llegada del alguacil (“Mientras estuvo observando al tullido, no logró hilvanar dos pensamientos seguidos y su mente sólo se entretuvo en recorrer fascinada el extraño cuerpo postrado. Únicamente habría necesitado un par de minutos de lucidez para recordar las huellas de los caballos separándose junto a la alberca (…) Tampoco fue capaz de distinguir la línea amoratada que había dejado la soga…”). Y la habilidad para utilizar la elipsis, como cuando se omite la paliza que propinan al viejo, porque son más relevantes sus efectos (“Pasó la noche acurrucado junto al viejo inmóvil. Corría una brisa tibia aderezada con el rumor de algunas cabras nerviosas. Al hombre le ardía la frente y gemía en sueños su dolor como una salmodia ininterrumpida y acromática.”).
Extraordinario debut de Jesús Carrasco en el mundo de la novela, pues, como ha escrito algún crítico recientemente, una vez que se ha leído Intemperie, es difícil quitársela de la cabeza.