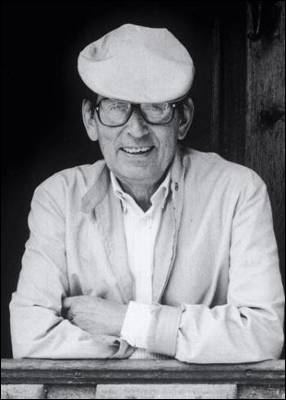La historia principal, que se cuenta en esta novela, la protagonizan dos hermanas, que se contraponen en lo físico y en lo psicológico. Mientras la mayor, Eri, permanece dormida en su habitación, en un último intento por escapar del cerco de insatisfacción, en el que se ha convertido su vida, la menor, Mari, sale una noche sola, fuera de su territorio, buscando algo que no encuentra en éste.
A partir de este momento, se van incorporando los demás personajes, relacionándose, de una u otra forma, con ellas, y conformando diferentes historias, levemente trabadas, porque a Murakami le gusta dejar cabos sueltos, que no siempre recoge, o crear intrigas, que no siempre resuelve. Esto hace que el lector, a medida que avanza en la novela, se encuentre en un permanente estado de incertidumbre, que le estimula a seguir leyendo.
Como en sus novelas anteriores (“Tokio blues”, “Kafka en la orilla”…), se trata de personajes introvertidos e insatisfechos, por diferentes motivos, que conectan con la vida cotidiana de cualquier persona: con las ilusiones que nos fabricamos en la niñez o en la adolescencia y que, frecuentemente, no se ven cumplidas; con las relaciones de amor/odio, que entablamos con nuestros seres queridos; con el mundo de los recuerdos, que permanecen en nuestra memoria y que, según Kôrogi, uno de los personajes, son el combustible que nos permite seguir viviendo.
Murakami nos invita, además, a contemplar a sus seres de ficción como si estuviéramos detrás de una cámara cinematográfica, captando sus movimientos y conversaciones o, si nos alejamos, divisando la ciudad en la que viven, los medios de locomoción que utilizan para desplazarse.
Así, alternativamente, vamos conociendo la vida de estas enigmáticas hermanas y la de los personajes con los que se relacionan: Takahasi, joven músico, marcado por una inseguridad, que le acompaña desde su infancia; Kôrogi, una mujer que trabaja a escondidas en locales de alterne; Shirakawa, ejecutivo obsesionado con su trabajo, que apenas tiene relación con su mujer; Kaoru, ex luchadora venida a menos.
Al final, como en el Romance del Conde Arnaldos, nos queda la sensación de las historias inacabadas, que el lector debe continuar en su imaginación. Quizá, sea éste uno de los principales valores de “After Dark”.